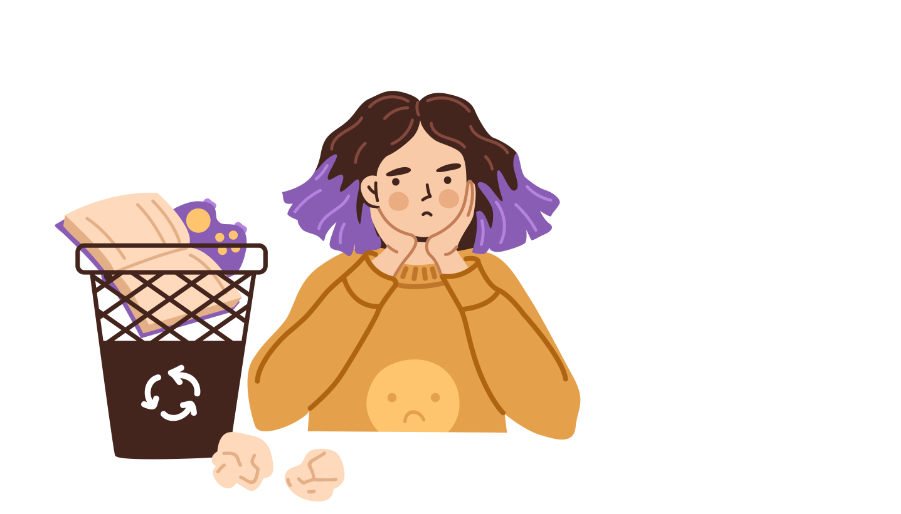Con frecuencia, y con acierto, se le atribuyen a la educación formal los cimientos de cualquier proyecto de desarrollo personal y colectivo. Gran parte de la atención del análisis sociológico y de la discusión pública se centra en la educación secundaria, al tratar el abandono escolar temprano o de la evaluación de rendimiento académico mediante pruebas como PISA. Con menor frecuencia se repara en lo decisivo de una etapa anterior, la enseñanza primaria: entonces se forjan y consolidan las competencias fundamentales y las actitudes hacia el aprendizaje. Sus efectos acompañan toda la vida y condicionan notablemente la igualdad de oportunidades en una sociedad. De ahí la relevancia de entender los contenidos que se enseñan en Primaria, los modos de enseñanza, los recursos disponibles y, no en último lugar, la figura de los profesores en sí misma, incluyendo la percepción que tienen de ellos mismos y de su profesión.
A tenor de los últimos datos disponibles sobre las opiniones de los maestros de Educación Primaria en España, de 2023, el juicio medio sobre su vida profesional es muy positivo. Estos datos proceden de una encuesta internacional a los profesores de Matemáticas de los alumnos de 4º de enseñanza primaria, en el marco del TIMSS (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias). Casi todos (96%) sienten con frecuencia (i.e., muy a menudo o a menudo) que su trabajo tiene sentido y propósito, y disfrutan con frecuencia de los retos que plantea la enseñanza (91%) (gráfico 1), lo que sitúa a los maestros españoles en una posición intermedia en el conjunto de veintitrés países europeos elegidos para la comparación.[1] Otra inmensa mayoría siente con frecuencia que su trabajo le resulta inspirador (97%) (gráfico 1), algo en lo que los maestros españoles destacan entre los europeos, ocupando el segundo lugar según este criterio, solo por detrás de Rumanía. No sorprende, entonces, que la mayoría se sienta con frecuencia satisfecha con su profesión (96%) y sienta con frecuencia orgullo por ella (97%) (gráfico 1), proporciones que sitúan los niveles de satisfacción y orgullo de los maestros españoles entre los más altos de Europa. El optimismo con que evalúan su vida profesional se transfiere, incluso, a cómo creen que juzgan los demás su trabajo: una amplia mayoría se siente con frecuencia apreciada en su labor docente (79%), claramente por encima del promedio europeo (61%) (gráfico 1).
Esta visión tan positiva de su vida profesional encaja relativamente bien con cómo perciben a su alumnado. Predomina entre los maestros españoles la opinión de que los estudiantes de su centro se comportan de manera ordenada (90% está muy de acuerdo o algo de acuerdo con la afirmación) y que respetan a los profesores (94%) (gráfico 2). En ambos juicios, además, destacan a escala europea. También sobresalen por su optimismo respecto al esfuerzo y capacidad del alumnado: hasta un 69% piensa que el deseo de los estudiantes de obtener buenos resultados escolares es muy alto o alto, y también una mayoría (56%) cree que es muy alta o alta la capacidad de los alumnos para alcanzar las metas académicas de su centro (gráfico 2).
Solo se ensombrecen mínimamente sus juicios cuando los expresan acerca de las opiniones o las capacidades de los profesores del centro. Un 67% cree que las expectativas de los profesores acerca del rendimiento académico del alumnado son muy altas o altas (gráfico 3). Parecen muchos, pero, en realidad, están por debajo del promedio (76%) y en la posición 19ª de los 23 países. En una línea similar, son muchos (79%) quienes ven como muy alto o alto el éxito de los profesores en la implementación de los planes de estudio, aunque esta cifra se sitúa justo en la media europea (gráfico 3) y se corresponde con la posición 13ª de mayor a menor optimismo.
Pese a la valoración positiva, en TIMSS también afloran quejas habituales sobre la carga laboral: un 83% señala un exceso de alumnos por clase (a pesar de la gran reducción de las ratios en los últimos lustros); un 68%, demasiadas horas lectivas; y un 87%, falta de tiempo para preparar las clases (gráfico 4). Quizá tengan que ver esas demandas de más tiempo con una sensación extendida con respecto a una excesiva carga administrativa, que comparte el 84% de los entrevistados, un porcentaje relativamente alto y claramente superior al promedio (71%) (gráfico 4).
Resulta revelador que apenas un 47% afirme sentir demasiada presión de los padres de los alumnos, un nivel similar al promedio europeo (gráfico 4). Esta percepción contrasta con lo que suele destacarse en los medios de comunicación, y parece más frecuente en la ESO y Bachillerato, etapas en que es más evidente la relevancia de las decisiones y el rendimiento académicos para el futuro del alumnado. En Educación Primaria, en cambio, la presión es menor: los suspensos y la repetición casi han desaparecido en los últimos lustros —por ejemplo, en 6º de Primaria la tasa de repetidores ha pasado del 2,8% en el curso 2007-2008 al 1,1% en el 2022-2023— lo que reduce la frustración tanto en estudiantes como en familias.
Todo ello ayuda a explicar el alto grado de satisfacción de los maestros de Educación Primaria. En el Día Mundial de los Docentes, que se celebra el próximo 5 de octubre, no está de más escuchar su voz de manera representativa, puesto que ayuda a comprender mejor las condiciones que hacen posible —o que dificultan— su labor cotidiana. Encuestas internacionales como PIRLS o TIMSS, aún infrautilizadas en el debate público, ofrecen un caudal de información muy valioso para enriquecer la discusión y dar visibilidad a quienes sostienen una etapa tan decisiva del aprendizaje. Situar a los maestros de Primaria como piezas clave de la conversación pública sobre el sistema educativo es, al fin y al cabo, una manera de reconocer su contribución al desarrollo personal y colectivo de las próximas generaciones.
[1] Alemania. Bélgica (Flandes), Bulgaria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, P. Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia.