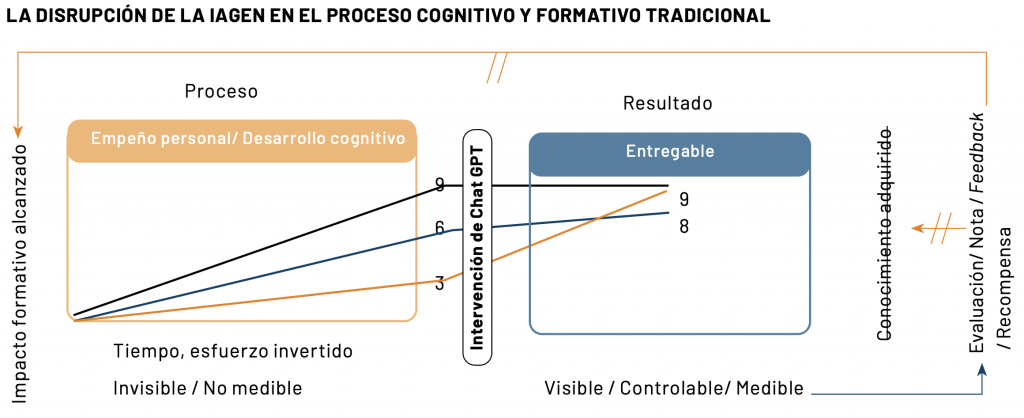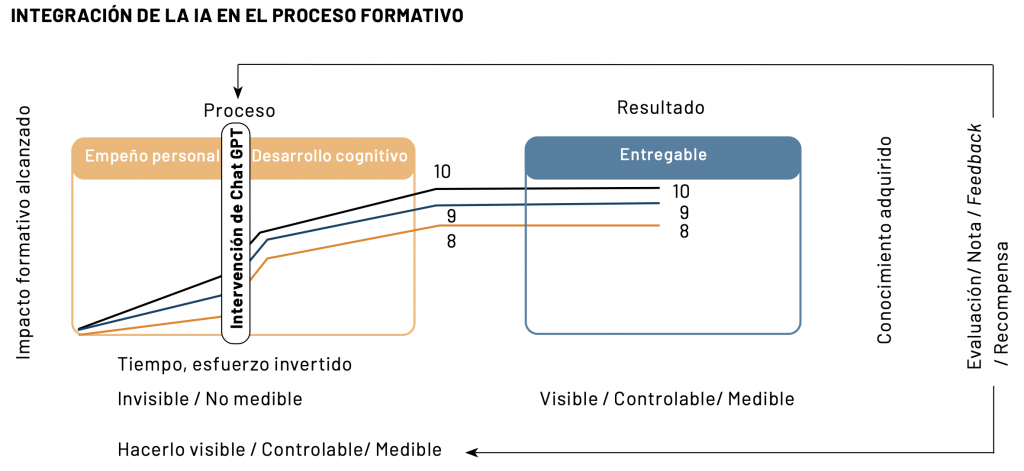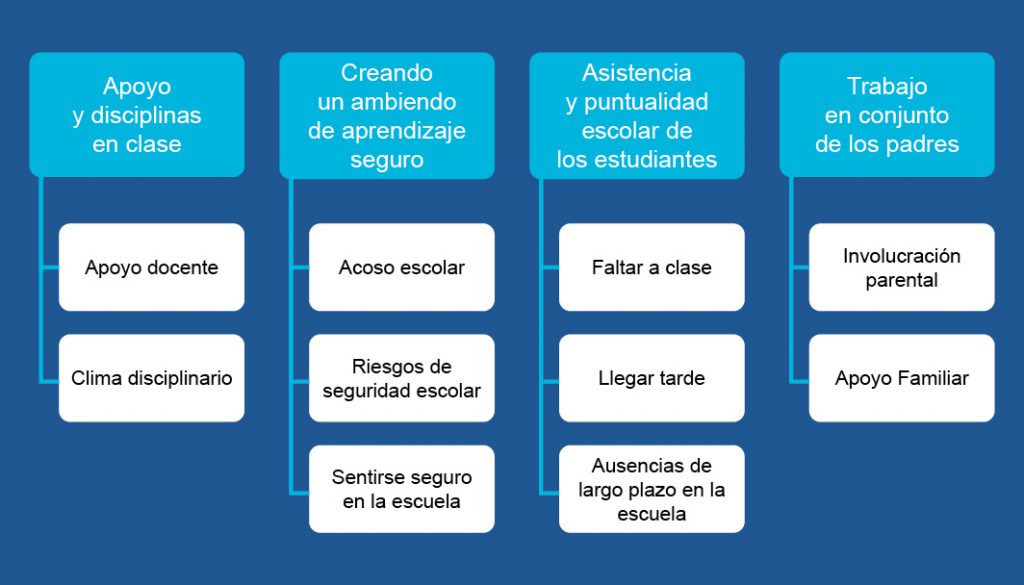La
FP Básica se confirma como un itinerario esencial de prolongación educativa,
según los datos actualizados a finales de noviembre por el Ministerio de Educación
en su Estadística de Seguimiento Educativo Posterior de las Personas
Graduadas en Formación Profesional.
FP Básica
El gráfico 1 recoge el porcentaje de titulados en FP Básica que acceden a un ciclo de Grado Medio en alguno de los tres años siguientes, para todas las comunidades autónomas y para el conjunto de España. Las seis promociones consecutivas permiten observar tanto el nivel como la evolución de la continuidad educativa entre 2015-2016 y 2020-2021. Al pasar el ratón por la fila correspondiente a cada comunidad en el cuadro, se resalta la serie en el gráfico, y viceversa.
A escala nacional, la continuidad desde FP Básica hacia Grado Medio se mantiene en una franja relativamente estrecha: se parte de un 68,3% en la cohorte de 2015-2016, se alcanza un máximo de 69,2% en 2019-2020 y se cierra el periodo con un 65,2% en 2020-2021, con un descenso acumulado respecto al primer curso de algo más de tres puntos porcentuales. La media de España funciona como línea de referencia. Por encima de ese umbral se sitúa un grupo de comunidades con niveles de continuidad sistemáticamente altos: Valencia, Galicia, País Vasco, Navarra, Madrid y, en buena parte del periodo, Castilla y León y La Rioja. La estabilidad en valores elevados sugiere redes de centros de FP bien implantadas y cadenas formativas que facilitan la transición entre FP Básica y Grado Medio. Por debajo de la media de España y por debajo del 60% se sitúan de forma recurrente Extremadura, Canarias e Illes Balears, lo que apunta a barreras estructurales más persistentes en la transición desde FP Básica.
La
comparación temporal permite además identificar dónde se ha producido un
deterioro más acusado que el descenso de España en su conjunto. Aragón reduce
su continuidad con una caída acumulada de más de catorce puntos, tras varios
años de descenso gradual. Pero, en general, el total de España refleja un
sistema de FP Básica que mantiene una continuidad relativamente estable hacia
Grado Medio, con una ligera pérdida de intensidad en la última cohorte.
FP
Media
En la cohorte más reciente, correspondiente al curso 2020-2021, el dato de España se sitúa en 51,9 %. Por encima de este valor se encuentran varias comunidades, entre las que destacan Cataluña, La Rioja y Valencia, que registran los porcentajes más elevados en ese año. También se sitúan por encima del promedio estatal el País Vasco, Navarra y Madrid. En cambio, los valores más reducidos se observan en Canarias, Asturias y Ceuta, que se sitúan claramente por debajo de la media de España en 2020-2021.
En cuanto a la evolución a lo largo del periodo, el dato estatal pasa de 39,8% en 2015-2016 a 51,9% en 2020-2021, lo que supone un incremento de 12,1 puntos porcentuales en seis promociones consecutivas. Varias comunidades muestran avances superiores a este aumento. Entre ellas destaca La Rioja, que pasa de 40,8% a 61,5%, y País Vasco, que asciende desde 45,0% hasta 57,8%. También presentan incrementos destacados Navarra y Madrid. En el extremo opuesto, las comunidades con menor crecimiento dentro del periodo son Asturias, cuyo valor aumenta seis puntos porcentuales, y Ceuta, que permanece prácticamente en el mismo nivel.
Conclusiones
La
información presentada confirma que la Formación Profesional de Grado Básico
desempeña un papel central en la arquitectura del sistema educativo español. En
un contexto en el que la reducción del abandono escolar temprano sigue siendo
un objetivo prioritario, el hecho de que una mayoría de titulados de FP Básica
continúe estudiando convierte a esta etapa en un primer eslabón, una
herramienta clave para retener al alumnado en el sistema y ofrecerle
itinerarios estructurados de progresión académica, lejos de funcionar como
etapa terminal.
Los
datos muestran, además, que esta continuidad no es uniforme. Por un lado, se
observan diferencias importantes entre CC AA, con territorios que de forma
sistemática presentan porcentajes de transición claramente por encima de la
media estatal y otros que se sitúan de manera recurrente por debajo.
Al
mismo tiempo, la evolución de la última cohorte disponible (2020-2021) apunta a
un cambio de signo menos favorable. En todos los tramos analizados —FP básica
hacia grado medio, FP media hacia grado superior y FP superior hacia la universidad
(en el informe del Ministerio, pero no analizado en esta entrada)– el
porcentaje de graduados que continúa estudiando se sitúa por debajo del máximo
alcanzado en años anteriores y, en varios casos, por debajo de los niveles
iniciales de la serie, en un retroceso que interrumpe la tendencia expansiva y
que matiza la lectura de mejora global.
Una
posible explicación, compatible con estos resultados, es que en el curso
correspondiente a la graduación de 2020-21 la mejora del mercado de trabajo
haya reducido parcialmente la proporción de titulados que optan por seguir
estudiando en las distintas transiciones. Sin embargo, incluso teniendo en
cuenta este posible efecto, los datos de la última cohorte no pueden
considerarse buenos: la cadena de continuidad se debilita justo en un momento
en el que la FP está llamada a desempeñar un papel estratégico en la reducción
del abandono y en la mejora de las oportunidades formativas de los jóvenes. El
seguimiento de las próximas promociones será, por tanto, determinante para
saber si estos resultados responden a un episodio puntual o si marcan el inicio
de una inflexión más persistente en los itinerarios de Formación Profesional.