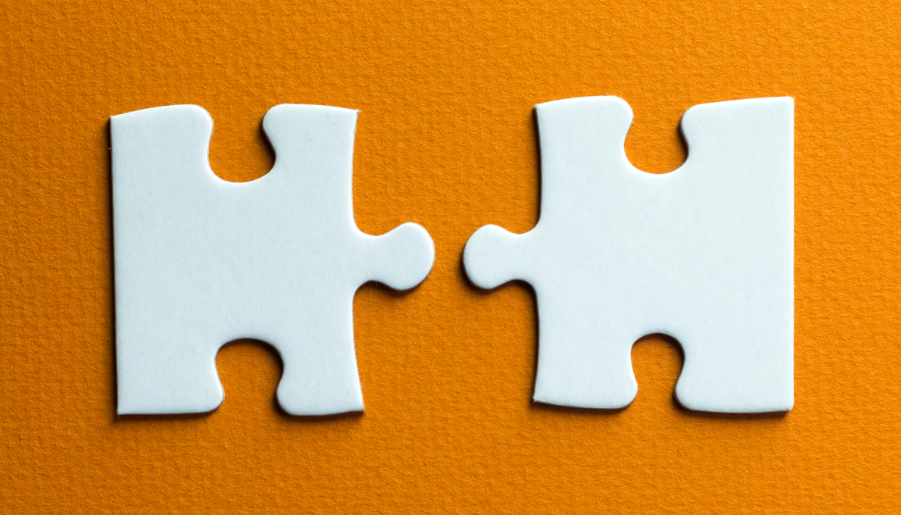Tras batir la barrera simbólica del 10% de tasa de paro, la economía española afianza su buen momento con una aceleración del ritmo de crecimiento en el último trimestre del año pasado. En el conjunto del ejercicio, el PIB habrá avanzado un 2,8%, el doble de la media de la eurozona. Incluso descontando el aumento de la población, fruto del fenómeno migratorio, el avance del PIB per capita –variable que mejor aproxima el progreso material del país— se habrá acercado al 2%.
¿Es sostenible el ciclo expansivo? La cuestión sigue siendo debatible, si bien en este plano también hay buenas noticias. Uno, porque el motor interno funciona a pleno rendimiento pese a la desaceleración del consumo público, variable esta última que lideró el inicio del ciclo expansivo y cuya aportación es ahora limitada. Dos, el consumo privado y la inversión han tomado el relevo del gasto corriente de las administraciones. Destaca la inversión residencial, la más relevante para abordar el grave déficit de vivienda que asola nuestra sociedad. Y tres, los socios europeos levantan cabeza, incluso Alemania empieza a dar señales de recuperación, de modo que los mercados europeos –principal destino de nuestras exportaciones– podrían salir de su letargo y así compensar los aranceles y otras turbulencias globales.
De manera general, la economía se ha diversificado, lo que ha traído consigo una menor dependencia de los sectores tradicionales como el turismo y el ladrillo. Sorprende el dinamismo de las ventas en el exterior de servicios no turísticos (consultoría, servicios profesionales tecnológicos y financieros, logística, etc.), con un avance a doble dígito. Y el bucle de creación de empleo, consumo e inversión de los hogares ha ganado tracción, compensando el menor impulso de la política fiscal y su corolario de reducción del déficit público. La prima de riesgo está en mínimos.
Persisten, no obstante, grandes desafíos, la debilidad de la productividad siendo el más relevante: el PIB por hora trabajada se incrementa a un ritmo ligeramente superior a la media del anterior ciclo expansivo (con una subida del 0,6% en los tres últimos años en términos promedios, apenas una décima más que en el periodo 2015-2019). Sigue siendo el caso que la economía crece a base de sumar mano de obra, y en menor medida por mejoras de eficiencia. Este modelo, por su estrecha dependencia de la incorporación de nueva fuerza laboral, tiene el inconveniente de tensionar las infraestructuras, desde la sanidad al transporte de cercanías, pasando por la red eléctrica. También pone de manifiesto el déficit de vivienda y aviva la sensación de desconexión entre la macroeconomía y el día a día de la ciudadanía.
La pérdida de competitividad es otra tendencia que evidencia
las limitaciones de la actual pauta de crecimiento. La inflación supera la
media europea, lo que trae consigo un encarecimiento relativo de los costes de
producción, erosionando la ventaja competitiva de la que bebe el momento dulce
de la economía española. Las importaciones se han disparado, al tiempo que las
exportaciones de bienes se estancan y que desciende la inversión directa
extranjera. Dicho de otra manera, el motor exterior ya no sostiene el
crecimiento, si bien no hay nada que temer en lo inmediato, a tenor un superávit
externo sostenido por los servicios.
Con todo, el buen dato de PIB prefigura una revisión al alza
de las previsiones de crecimiento para este año. De momento no se vislumbran
graves desequilibrios macroeconómicos, contrariamente a lo que ocurrió en todos
los anteriores ciclos expansivos desde la entrada en las instituciones europeas.
En esta ocasión el eslabón débil radica en la dificultad para acometer las reformas
necesarias para elevar la productividad, repartir sus beneficios y desatascar
la inversión empresarial. La oportunidad está en la economía, y el factor
limitativo en la falta de consenso político.
INMIGRACIÓN | La llegada de población extranjera se ha acompañado de una mejora del bienestar material, medido por el PIB per capita. Desde 2019, la población total se ha incrementado un 4,7%, más del doble que en el resto de la eurozona, un diferencial que se explica únicamente por la inmigración. En el mismo periodo, el PIB per capita ha avanzado un 5,1%, es decir, siete décimas por encima de la media europea, gracias a la relativamente rápida incorporación de la mano de obra extranjera en el mercado laboral español.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.